La alfabetización cultural (Tema 1)
Las lenguas vivas.
Las lenguas extranjeras.
Las TIC.
Sin embargo, nos resultan hasta entrañables esos adultos de antaño que se rindieron ante las prótesis que llamamos "ratón y teclado" (aunque parece que se llevan mejor con la mágica tecnología táctil).
Incluso aquellos adultos de ahora que desprecian las TIC por vivir de una manera más "natural" nos parecen personas totalmente válidas, y si a alguien se le ocurriera tacharles de analfabetos, naturalmente se le echaría el mundo encima por su falta de tacto, por burro, porque es lo que toca... pero no porque no sea cierto.
No es casualidad que tanto la alfabetización lingüística como digital sean responsabilidad del sistema educativo.
La alfabetización digital supone un peldaño hacia el conocimiento tan importante como saber leer y escribir. Sin embargo, en comparación con la alfabetización lingüística, nuestra sociedad se ha adaptado a la era digital con una eficacia impresionante. Desde la producción en masa de ordenadores personales, en cuestión de menos de dos décadas, la única barrera que existe para su total alfabetización es la generacional. Esto se debe, entre otras cosas, a la existencia de una infraestructura y un equilibrio económico y social que permite a todos acceder a ese derecho (de ahora) que es la educación formal.
Con lo cual, centrándonos en la alfabetización, hemos visto dos ejemplos: la alfabetización de la sociedad en su propia lengua (viva) mediante la educación universal, y la alfabetización digital que en cierto modo ya ha terminado.
Ambas rompieron con barreras universales con una trascendencia inmesurable:
La primera ha roto con la barrera social que distinguía a los poderosos de los plebeyos, al permitir al grueso de la población comunicarse por medio de producción y acceso a prensa y textos de todo tipo y así evidenciar la inexistencia de diferencias (humanas) entre clases.
La segunda ha eliminado muchas de las barreras físicas y temporales que existían a la hora de producir y acceder a prensa y textos de todo tipo en el sentido de que toda la humanidad, a estos efectos, vive puerta con puerta con todos los demás.
Se podría decir que estas dos alfabetizaciones combinadas podrían haber dado lugar a un tipo de inteligencia colectiva.
Solo existe un impedimento, la barrera que nos falta, la tercera cosa:

Hace más de 2000 años que las sociedades quieren trascender esta barrera y aún no lo han conseguido, aunque lo han intentado.
El Imperio Romano e Hispania, entre otros, han hecho "buenos" intentos. Destruir lo que hay al otro lado de la barrera elimina, en cierto modo, dicha barrera.
Por suerte, no ha funcionado (no del todo) y últimamente se ha ido recuperando esa tendencia a aprender (well, not everywhere).
Si definimos la alfabetización como el proceso de adquirir las competencias necesarias para eliminar una barrera en la comunicación, podría decirse que nos encontramos en un lento proceso de alfabetización cultural. Digo cultural porque una lengua extranjera no es más que la verbalización de una cultura. Esta alfabetización permitiría eliminar la barrera personal para poder producir y acceder a todo tipo de textos de todo tipo teniendo en cuenta los valores culturales que los definen por encima de los propios, personales, ajenos.
Haciendo un repaso a los planes de estudios de España desde 1900, se aprecian claramente algunas tendencias:
- Que los alumnos empiezan a aprender lenguas extranjeras cada vez más jóvenes.
- Que las lenguas extranjeras ofertadas sean las de aquellos vecinos más poderosos.
- Que la diversidad en la oferta de lenguas extranjeras es menor en los primeros niveles.
Así como las últimas leyes educativas parecen intentar dejar atrás el concepto de educación como un proceso de pre-profesionalización, la oferta educativa en materia de lenguas extranjeras es un claro ejemplo de que no se ha avanzado en algunos aspectos.
Es comprensible que durante buena parte del s.XX la primera lengua extranjera sea la más cercana (francés, ¿pero por qué no portugués?), y que más adelante, aún antes de comprender las consecuencias de la globalización, se priorice el inglés.
¿Pero por qué ahora, con una población digitalmente alfabetizada a nivel mundial, se sigue limitando la oferta al inicio de los estudios? ¿Por qué no resulta absurdo que durante las primeras etapas educativas (casi toda la enseñanza obligatoria) solo se dé a conocer una o, con suerte, dos lenguas extranjeras (inglés o francés)?
En las primeras etapas se venden las lenguas extranjeras (el inglés) como un medio para saltarse la alfabetización cultural. One [...] to rule them all, decía Tolkien.
No es de extrañar que las familias quieran que en los centros se enseñen los idiomas más útiles, pero la labor de la educación formal no debería ser, y se supone que no es (en el s.XIX), definir, para niños de 6 años, el idioma adecuado para su correcta inserción en el mercado laboral.
De hecho, en el DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia se establecen los siguientes objetivos:
No hay referencia a ninguna lengua en particular, pero siempre es el inglés.
Si no se ofertan más lenguas que el inglés porque es la lengua extranjera más presente, solo se estudia inglés. Y si solo se estudia inglés, es de esperar que el inglés siga siendo la lengua extranjera más presente. En esta situación, cualquier otra lengua extranjera queda desplazada, así como la cultura de la que vive.
No es hasta los 14 años que una persona tiene acceso real a cursos oficiales (en una EOI) de una lengua minoritaria. Y a esas alturas, ¿quién querría desaprovechar esos 8 años dedicados al inglés?
En cuanto al objetivo d), ¿no estaría desaprovechándose el tiempo dedicado a lenguas extranjeras para trabajar este objetivo si sólo se reduce a una lengua?
Hoy en día existen infinidad de recursos que permiten a cualquiera tener nociones de casi cualquier lengua de manera autodidacta. Es posible reorientar la educación en materia de lenguas extranjeras para trabajar en esa alfabetización cultural de la que hablaba antes, liberando a los más jóvenes de la obligación de interesarse por las lenguas de las potencias económicas y permitiéndoles conocer culturas menos poderosas y sus idiomas, con una educación formal temprana y variada.
Las lenguas extranjeras.
Las TIC.
¿Qué tienen en común estas tres cosas?
No hace tanto tiempo que el analfabetismo era lo común, lo habitual. Por supuesto, cuando se piensa en la población de un país desarrollado, a nadie se le ocurriría preguntarse si sabe leer y escribir.Sin embargo, nos resultan hasta entrañables esos adultos de antaño que se rindieron ante las prótesis que llamamos "ratón y teclado" (aunque parece que se llevan mejor con la mágica tecnología táctil).
Incluso aquellos adultos de ahora que desprecian las TIC por vivir de una manera más "natural" nos parecen personas totalmente válidas, y si a alguien se le ocurriera tacharles de analfabetos, naturalmente se le echaría el mundo encima por su falta de tacto, por burro, porque es lo que toca... pero no porque no sea cierto.
No es casualidad que tanto la alfabetización lingüística como digital sean responsabilidad del sistema educativo.
La alfabetización digital supone un peldaño hacia el conocimiento tan importante como saber leer y escribir. Sin embargo, en comparación con la alfabetización lingüística, nuestra sociedad se ha adaptado a la era digital con una eficacia impresionante. Desde la producción en masa de ordenadores personales, en cuestión de menos de dos décadas, la única barrera que existe para su total alfabetización es la generacional. Esto se debe, entre otras cosas, a la existencia de una infraestructura y un equilibrio económico y social que permite a todos acceder a ese derecho (de ahora) que es la educación formal.
Con lo cual, centrándonos en la alfabetización, hemos visto dos ejemplos: la alfabetización de la sociedad en su propia lengua (viva) mediante la educación universal, y la alfabetización digital que en cierto modo ya ha terminado.
Ambas rompieron con barreras universales con una trascendencia inmesurable:
La primera ha roto con la barrera social que distinguía a los poderosos de los plebeyos, al permitir al grueso de la población comunicarse por medio de producción y acceso a prensa y textos de todo tipo y así evidenciar la inexistencia de diferencias (humanas) entre clases.
La segunda ha eliminado muchas de las barreras físicas y temporales que existían a la hora de producir y acceder a prensa y textos de todo tipo en el sentido de que toda la humanidad, a estos efectos, vive puerta con puerta con todos los demás.
Se podría decir que estas dos alfabetizaciones combinadas podrían haber dado lugar a un tipo de inteligencia colectiva.
Solo existe un impedimento, la barrera que nos falta, la tercera cosa:
Las lenguas extranjeras.

Hace más de 2000 años que las sociedades quieren trascender esta barrera y aún no lo han conseguido, aunque lo han intentado.
El Imperio Romano e Hispania, entre otros, han hecho "buenos" intentos. Destruir lo que hay al otro lado de la barrera elimina, en cierto modo, dicha barrera.
Por suerte, no ha funcionado (no del todo) y últimamente se ha ido recuperando esa tendencia a aprender (well, not everywhere).
Si definimos la alfabetización como el proceso de adquirir las competencias necesarias para eliminar una barrera en la comunicación, podría decirse que nos encontramos en un lento proceso de alfabetización cultural. Digo cultural porque una lengua extranjera no es más que la verbalización de una cultura. Esta alfabetización permitiría eliminar la barrera personal para poder producir y acceder a todo tipo de textos de todo tipo teniendo en cuenta los valores culturales que los definen por encima de los propios, personales, ajenos.
¿Cómo se alfabetiza en España?
En España, el enfoque que se le da a las lenguas extranjeras es utilitario, hasta me atrevería a decir "colonialista".Haciendo un repaso a los planes de estudios de España desde 1900, se aprecian claramente algunas tendencias:
- Que los alumnos empiezan a aprender lenguas extranjeras cada vez más jóvenes.
- Que las lenguas extranjeras ofertadas sean las de aquellos vecinos más poderosos.
- Que la diversidad en la oferta de lenguas extranjeras es menor en los primeros niveles.
Así como las últimas leyes educativas parecen intentar dejar atrás el concepto de educación como un proceso de pre-profesionalización, la oferta educativa en materia de lenguas extranjeras es un claro ejemplo de que no se ha avanzado en algunos aspectos.
Es comprensible que durante buena parte del s.XX la primera lengua extranjera sea la más cercana (francés, ¿pero por qué no portugués?), y que más adelante, aún antes de comprender las consecuencias de la globalización, se priorice el inglés.
¿Pero por qué ahora, con una población digitalmente alfabetizada a nivel mundial, se sigue limitando la oferta al inicio de los estudios? ¿Por qué no resulta absurdo que durante las primeras etapas educativas (casi toda la enseñanza obligatoria) solo se dé a conocer una o, con suerte, dos lenguas extranjeras (inglés o francés)?
En las primeras etapas se venden las lenguas extranjeras (el inglés) como un medio para saltarse la alfabetización cultural. One [...] to rule them all, decía Tolkien.
No es de extrañar que las familias quieran que en los centros se enseñen los idiomas más útiles, pero la labor de la educación formal no debería ser, y se supone que no es (en el s.XIX), definir, para niños de 6 años, el idioma adecuado para su correcta inserción en el mercado laboral.
De hecho, en el DECRETO 105/2014, do 4 de setembro, polo que se establece o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia se establecen los siguientes objetivos:
d) Coñecer, comprender e respectar as diferentes culturas e as diferenzas entre as persoas, a igualdade de dereitos e oportunidades de homes e mulleres e a non discriminación de persoas con discapacidade nin por outros motivos.
f) Adquirir en, polo menos, unha lingua estranxeira a competencia comunicativa básica que lles permita expresar e comprender mensaxes sinxelas e desenvolverse en situacións cotiás.
La pescadilla que se muerde la cola.
No hay referencia a ninguna lengua en particular, pero siempre es el inglés.
Si no se ofertan más lenguas que el inglés porque es la lengua extranjera más presente, solo se estudia inglés. Y si solo se estudia inglés, es de esperar que el inglés siga siendo la lengua extranjera más presente. En esta situación, cualquier otra lengua extranjera queda desplazada, así como la cultura de la que vive.
No es hasta los 14 años que una persona tiene acceso real a cursos oficiales (en una EOI) de una lengua minoritaria. Y a esas alturas, ¿quién querría desaprovechar esos 8 años dedicados al inglés?
En cuanto al objetivo d), ¿no estaría desaprovechándose el tiempo dedicado a lenguas extranjeras para trabajar este objetivo si sólo se reduce a una lengua?
Hoy en día existen infinidad de recursos que permiten a cualquiera tener nociones de casi cualquier lengua de manera autodidacta. Es posible reorientar la educación en materia de lenguas extranjeras para trabajar en esa alfabetización cultural de la que hablaba antes, liberando a los más jóvenes de la obligación de interesarse por las lenguas de las potencias económicas y permitiéndoles conocer culturas menos poderosas y sus idiomas, con una educación formal temprana y variada.
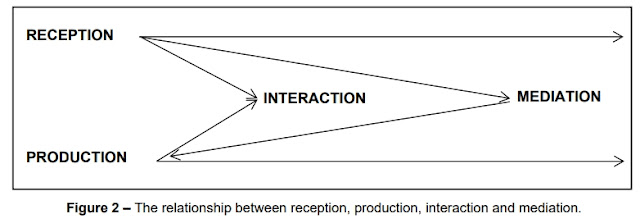

Comentarios
Publicar un comentario